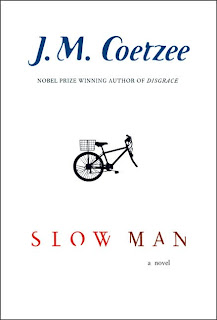En un
mundo en el que leemos tanto, en la prensa, en Internet, en las novelas, en los
libros de autoayuda, en una búsqueda extenuante de la certidumbre, de
seguridades que sabemos que se llevarán el tiempo y el viento, la perplejidad que
provoca un poeta como Antonio Gamoneda (1931) es un contrapunto necesario,
terapéutico incluso. “Únicamente he aprendido a desconocer y olvidar”, dice en
un momento de Canción errónea, su
único poemario en 8 años.
En horas
bajas para la metafísica, para esas preguntas por el sentido que antes nos
proporcionó de forma institucional la religión, pero que hoy raramente se
escuchan, los poemas terriblemente existenciales, pero descreídos, de Gamoneda son
una llamada de atención. “Esta mañana he escuchado la más falsa de las
palabras: ‘Vivir”. Gamoneda ejerce la profesión que le ha ocupado gran parte de
su vida: el autoconocimiento. Gamoneda, el poeta que de niño aprendió a leer
descifrando los versos del único poemario que dejó su padre muerto.
Canción errónea es un libro donde el poeta, ya
octogenario, anticipa el final del camino, su muerte. Es, como alguien ha
sugerido, “arte de la memoria en la perspectiva de la muerte”. Pero también es
trabajo luminoso por cuanto encontramos al viejo Gamoneda ejercitando la
lucidez en un intento (vano quizás) de hacer recuento y asumir su finitud. “He
vivido y no sé por qué. Ahora he de amar mi propia muerte y no sé morir. Qué
equívoco”.
Con versos
premonitorios construidos con un lenguaje despojado, minimalista, reiterativo, Gamoneda
espera el momento final mientras rememora la infancia, ese “territorio dibujado
por la pobreza” de la provincia y la Guerra Civil, y evoca a la madre redentora
como hiciera en su anterior libro, Un armario lleno de sombra. “En realidad yo voy a ser, ya estoy siendo,
huérfano de mí mismo”. También hay un Gamoneda vagamente rebelde que denuncia la
falsedad y la mentira.
En un
mundo donde ha triunfado la inmanencia y donde se nos pide que lo entendamos
todo, cuesta asumir el estado de perplejidad en que nos deja el poemario intimista
de Gamoneda, compuesto por un par de miles de palabras escurridizas y nunca
enteramente comprendidas. Supongo, como sospechaban los místicos, que no todo
puede ser dicho y mucho menos comprendido.
En fin, Canción errónea es un libro evocador
sobre los límites, sobre la vida entendida como el “accidente” que ocurre entre
dos inexistencias. Dejo por aquí unos cuantos poemas del poemario, aunque, por
las limitaciones del editor de este blog, no respeto los márgenes y
tabulaciones del original:
------------------------------
Había
vértigo y luz en las arterias del
relámpago,
fuego, semillas y una germinación
desesperada.
Yo desgarraba la imposibilidad,
oía silbar a la máquina del llanto
y me perdía en la espesura
vaginal. También
entraba en urnas policiales. Así
olvidaba los ojos blancos de mi
madre.
Vivía
Parece ser.
Vivía
Ahora mismo atiendo distraído a mi
estertor. No hay en mí
memoria ni olvido; única y
simplemente lucidez.
Han desaparecido los significados
y nada estorba ya a la
indiferencia.
Definitivamente, me he sentado
a esperar a la muerte
como quien espera noticias ya
sabidas.
---------------------------------
Desprecio
la eternidad.
He vivido
y no sé por qué.
Ahora
he de amar mi propia muerte
y no sé morir.
Qué equívoco.
-------------------------------
…desde hace tiempo,
descanso en la tiniebla dúplice y,
de vez en cuando, digo
dos palabras, dos, sólo dos
con certidumbre:
no sé.
--------------------------------
Amé. Es incomprensible como el
temblor de los álamos.
Estoy extraviado pero yo sé que
amé.
Yo vivía en un ser y su sangre se
reunía con mi sangre y
la música me envolvía y no mismo
era música.
Ahora,
¿quién es ciego en mis ojos?
Unas manos pasaban sobre mi rostro
y envejecían len-
tamente. ¿Qué fue vivir entre
heridas y sombras? ¿Quién
fui en los brazos de mi madre,
quién fui en mi propio co-
razón?
Únicamente he aprendido a
desconocer y olvidar. Es extraño.
Todavía el amor
habita en el olvido.
--------------------------------
Canción errónea
Antonio Gamoneda
Editorial Tusquets
153 páginas
14 euros